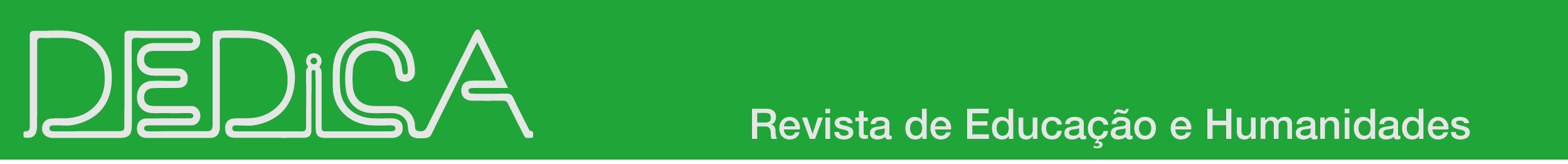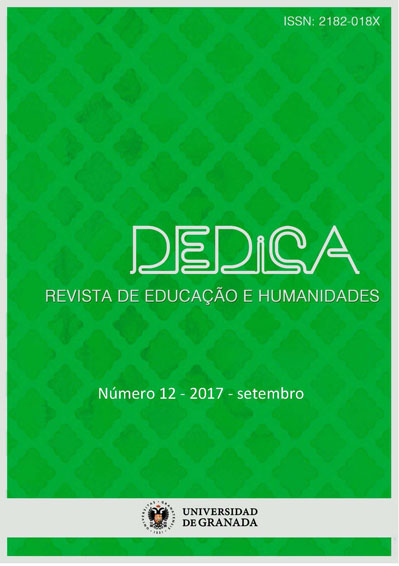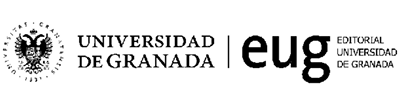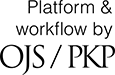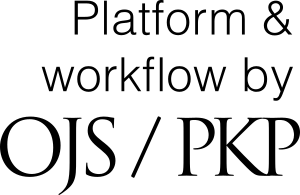Conocer el entorno social de la música, una condición necesaria en la Educación Musical postmoderna
DOI:
https://doi.org/10.30827/dreh.v0i12.6781Palabras clave:
Postmodernidad, educación, Educación Musical, constructivismo, currículumResumen
Hace unos 40 años que Ausubel pronunció una de sus frases más famosas en defensa del aprendizaje significativo, "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe"[i]. Y este no fue un principio aislado, respondía a una de las corrientes de pensamiento del s. XX con mayor compromiso social: el Postestructuralismo y los movimientos sobre la crisis de la modernidad. Desde entonces ha habido un intento constante de la Educación por todo aquello que se construye a partir de lo cercano, conocido y con significado. Este trabajo revisa los últimos 80 años en el campo expresivo y la posición de la Educación Musical en todo ello. La Educación Musical tiene que dar respuesta desde su campo a las necesidades que la sociedad le plantea, por ello tiene como meta la expresión, comprensión y valoración crítica de los elementos musicales de la vida, la cultura y la sociedad. El artículo revisa sus hallazgos, logros y asignaturas todavía pendientes, así como las aportaciones y límites de las grandes metodologías de la educación musical del s. XX de forma comprensiva y crítica. Finalmente deja en el aire una pregunta con la convicción de que su respuesta es la que justifica o no la presencia de la educación musical en el currículum: ¿Cuál es el valor y sentido de la Educación Musical para el hombre contemporáneo?
[i] Ausubel, D. P., Novak, J. D., Hanesian, H. (1983). (2ª Ed.). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas, p. 18.
Descargas
Citas
Adorno, T. W. (2009). Disonancias/Introducción a la sociología de la música (Vol. 14). Madrid: Akal.
Benjamin, W.; Aguirre, J. & de Alba, D. (1973). Discursos interrumpidos. Madrid: Taurus, p. 175.
Bourdieu, P.; Passeron, J. C.; Melendres, J. & Subirats, M. (1981). La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Laia.
Bourdieu, P.; de Elvira, M. D. C. R. (1988). La distinción. Madrid: Taurus.
Derrida, J. (1989). La escritura y la diferencia (Vol. 38). Barcelona: Anthropos.
Eco, U. (1999). La Estructura Ausente. Introducción a la Semiótica. Barcelona: Lumen.
Freud, S.; González, M. R. (1999). El malestar en la cultura (Vol. 3). Madrid: Biblioteca Nueva.
Fromm, E.; Germani, G. (1977). El miedo a la libertad. Barcelona: Paidós.
Habermas, J. (2008). El discurso filosófico de la modernidad (Vol. 3035). Valladolid: Katz Editores.
Hauser, A. (1969). Historia social de la literatura y el arte (Vol. 1, 2, 3). Madrid: Guadarrama.
Horkheimer, M. (2000). Teoría tradicional y teoría crítica, en L. Díez, C. Valenciana, & D. G. D. O., Innovació. Barcelona: Paidós.
Lévi-Strauss, C. (1987). Antropología estructural: mito, sociedad, humanidades. Barcelona: Siglo XXI.
Marcuse, H. (1987). El hombre unidimensional. Barcelona: Ariel.
McLuhan, M.; Powers, B. R. & Ferrari, C. (1995). La aldea global. Barcelona: Gedisa.
Porta, A. (2007). Músicas públicas, escuchas privadas. Hacia una lectura de la música popular contemporánea. Aldea Global. Valencia: Universidad de Valencia
Porta, A. (2014). Explorando los efectos de la música del cine en la infancia. Arte, Individuo y Sociedad, 26(1), 83-99.
Schafer, R. M. (1977). The tuning of the world. New York (USA): Alfred A. Knopf.
Verstegen, I. (2006). Arnheim, Gestalt and art: A psychological theory. Berlin / Heidelberg (Germany) - New York (USA): Springer Science & Business Media.