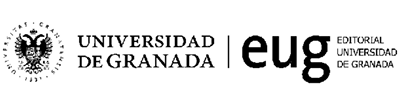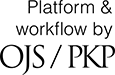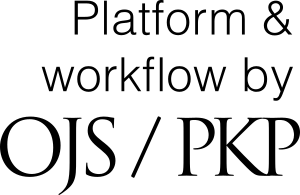Ensayo sobre la permanente búsqueda de una identidad mexicana
DOI:
https://doi.org/10.30827/ic.31976Palabras clave:
identidad mexicana, neocolonial, neobarroco, méxico, neoprehispánico, arquitectura, espacios públicosResumen
En 1810 inició en México el proceso de independencia de España, que había existido como virreinato de Nueva España desde la “Toma de Tenochtitlan”. El objetivo de este trabajo es hacer una breve reflexión acerca de cómo, desde ese momento, se fue desarrollando la construcción de la identidad mexicana a través de las polémicas que todavía suscitan los orígenes del México actual. Con algún antecedente virreinal, es tras la independencia cuando se comenzó a buscar la identidad de la nueva nación poniendo el foco en las culturas prehispánicas. En el siglo XX se amplió la mirada reconociendo la aportación otros periodos y de los diferentes grupos humanos de México, incluidos junto a los indígenas, los criollos y mestizos. Se estudia la invención a principios de ese siglo del arte neocolonial como símbolo identitario y su adopción desde el poder del México posrevolucionario como arte oficial, tanto en la arquitectura, como en la imagen urbana y en los interiores, coexistiendo con las artes plásticas de la Escuela Mexicana dedicadas al muralismo y la gráfica neoindigenista.
Finalmente se analiza como en los últimos tiempos la búsqueda de una identidad mexicana ha avivado en la sociedad el debate en torno a la conquista, su significado y su relación con lo que hoy se pretende reconocer como estrictamente mexicano.
Citas
Tanto el tema de las polémicas sobre una arte nacional como del desarrollo del neocolonial en el México posrevolucionario, los hemos estudiado con anterioridad en otros trabajos de mi autoría: Mobiliario urbano: evolución, adecuación, conservación, (Tesis de doctorado UGR, 2008), Mobiliario urbano, historia y proyectos (2012) entre otros.
Giulio Carlo Argan. “El revival”, El pasado en el Presente (Barcelona: Gustavo Gili 1977): 7.
Ibidem.
Ibidem, 14.
Gran novedad era en el siglo XVII, para ornamentos y decoración plástica, abandonar las tradicionales iconografías clásicas por iconos y símbolos considerados “salvajes” por muchos. Es significativo el propio título completo de la obra: Carlos de Sigüenza y Góngora. Teatro de virtudes políticas que constituyen a un Príncipe; advertidas en los Monarcas antiguos del Mexicano Imperio, con cuyas efigies se hermoseó el Arco Triunfal que la Muy Noble, Muy Leal, Imperial Ciudad de México erigió para el digno recibimiento en ella del Excelentísimo Señor Virrey Conde de Paredes, Marqués de la Laguna, etc. Ideólo y ahora lo describe don Carlos de Sigüenza y Góngora, Catedrático propietario de Matemáticas en su Real Universidad. En México: por la Viuda de Bernardo Calderón, 1680. Edición original consultada en Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, https://www.cervantesvirtual.com/obra/teatro-de-virtudes-politicas-que-constituyen-a-un-principe-advertidas-en-los-monarcas-antiguos-del-0/
Ibídem, 5.
Ibidem, 21.
Ibidem, 25.
Francisco Xavier Clavijero, Historia antigua de México, (México: Editorial Porrúa 2014): 63.
Mesomérica es una terminología que empezó a utilizarse en la década de 1940, a partir de reflexiones de Alfonso Caso y Paul Kirchhoff principalmente, sobre las diferentes culturas de los territorios de México, el Sur de Estados Unidos y parte de América Central (Guatemala, Belice, Honduras).
José Rojas Garcidueñas, “Jicoténcal. Una novela histórica hispanoamericana precedente al romanticismo español”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. VI, núm. 24, México, D.F., 1956.
D. Salvador García-Baamonde. Xicotencal, Príncipe americano. Novela histórica del siglo XV. (Valencia: Imprenta de José Ortega 1831).
Giulio Carlo Argan, op. cit.: 11.
Las diferentes publicaciones en el propio siglo XIX, manuales de motivos ornamentales históricos como The grammar of ornament de Owen Jones (Londres: Publisher Day & Son, 1856), Description de L’Egypte, (Paris: L’ImprimerieImperiale, 1809) o de William Morris, The works of Geoffrey Chaucer (Londres KelmscottPress, 1896), sirvieron como modelos tanto como los catálogos de productos e las fundiciones y los de las exposiciones universales, para hacer las creaciones eclécticas tan propias del siglo.
No hay que olvidar que el presidente Antonio López de Santa Anna hacia 1943 reorganizó la Academia de San Carlos y enviaba becarios tanto a l’École de Beaux Arts de Paris como a la Academia de San Luca en Roma, para que estudiaran el arte clásico y llevaran a México copias de obras clásicas para su estudio.
Véase Daniel Schávelzon. “Notas sobre Manuel Vilar y sus Esculturas de Moctezuma y Tlahuicole”, La polémica del Arte Nacional en México, 1850-1910. (México: Fondo de Cultura Económica 1988): 81.
Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos, (México: Editorial Cumbre 1973) Tomo II: IX.
Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano (México: Casa de España en México 1940) 117. Aunque la primera edición se publicó en 1902 en un compendio de monografías de varios autores, la obra no trascendió hasta la edición citada.
Tomás Pérez Vejo. “Historia, política e ideología en la celebración del centenario mexicano”, HMex, LX: 1, 2010, 35.
Lorenzo R. Ochoa y Teófanes Carrasco, “Pabellón siglo XX”, Paseos y Jardines, vol. 3591, (AHDF) Ayuntamiento de México-GDF. La imagen se publicó por primera vez en mi libro: Silvia Segarra Lagunes. Mobiliario urbano, historia y proyectos. (Granada, EUG 2012): 324.
Ibidem. s/p
Véase: Rodrigo Gutiérrez Viñuales, “Barroco americano y contemporaneidad. Persistencias, resignificaciones, escenarios (1810-1945)”. Rodríguez Moya, Inmaculada, y otros (eds.). Arte y patrimonio en Iberoamérica: tráficos transoceánicos. (Castellón: Universitat Jaume I, 2016): 321-341 y del mismo autor: “El Hispanismo como factor de mestizaje estético en el arte americano (1900-1930)”. Iberoamérica Mestiza. Encuentro de pueblos y culturas. (Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior-SEACEX, 2003): 167-185.
Israel Katzmann, Arquitectura contemporánea mexicana. (México: INAH, 1962): 77
José Vasconcelos, El desastre (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1993): 80-81.
Diego Caso, “¿Por qué el Gobierno de la CDMX retiró el monumento a Colón? Sheinbaum lo explica”. El Financiero, Ciudad de México, 10 de octubre de 2020. https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/por-que-el-gobierno-de-la-cdmx-retiro-el-monumento-a-colon-sheinbaum-lo-explica/
Estas opiniones, que no se transcriben íntegramente en el presente texto, son un fiel reflejo de las discusiones que están en muchos ámbitos geográficos, y la base del conocido desacuerdo del gobierno mexicano con España. Todas las citas pertenecen al artículo: Francesco Manetto y Davil Marcial Pérez. “La sustitución de la estatua de Colón divide a los expertos: decisión inteligente, desatino o golpe a la memoria”, El País, 10 de septiembre de 2021.
Esta pregunta es el titulo de un artículo publicado, a propósito del diseño mexicano, en 1998. Silvia Segarra Lagunes. “¿Porqué nos buscamos a nosotros mismos?”, DX, N. 3, marzo 1988: 8-11.
José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, (Alianza, Madrid 1991), Voz: identidad.
Massimo Cacciari, Dell’inizio, (Milano: Adelphi 1990): 42.
Baste preguntarle a un yucateco, veracruzano o sonorense, si está de acuerdo en que la Coatlicue o Tláloc configuran un símbolo de su identidad y ya imaginamos la respuesta.
Constitución política del Estado libre y Soberano de Sonora, articulo 36, en Lambera PalIares,
Enrique, Constitución de 1857. Constituciones de los Estados, México, Partido Revolucionario institucional, Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional Editorial, S.A. (edición facsimilar de la
de México, Imprenta del Gobierno, 1884), p. 240.
Tomás Pérez Vejo, op. cit. 32-33.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Silvia Segarra Lagunes

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.