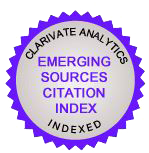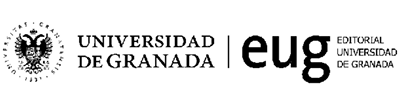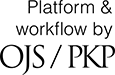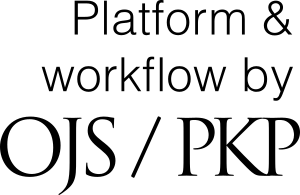Nuevos sentidos civilizatorios desde activismos ambientales y aportes de Leonardo Boff y teologías de la liberación
DOI:
https://doi.org/10.30827/revpaz.16.31148Palabras clave:
Crisis Civilizatoria, Crisis Ambiental, Nuevos Sentidos Civilizatorios, Teología de la Liberación, Ecoteología FeministaResumen
La crisis global actual refleja una crisis civilizatoria caracterizada por el colapso de estructuras económicas, sociales, ambientales y éticas, causada principalmente por la sobreexplotación de recursos naturales, el cambio climático, las desigualdades extremas y un modelo cultural consumista. Este contexto exige nuevos sentidos societales que redefinan la convivencia y el desarrollo humano. Es propósito del estudio visibilizar los aportes de Leonardo Boff, la Teología de la Liberación y la ecoteología feminista como bases éticas y estéticas hacia nuevas formulaciones civilizatorias. Estas se plantean en perspectiva multidimensional, multidisciplinar, pluricultural y sentipensante, formulando bases ontoepistémicas[1] alternativas generadas desde las culturas originarias y activismos socioambientales, para transformar las matrices societales dominantes.La metodología es cualitativa y documental, basada en la revisión bibliográfica de las contribuciones de Boff y de representantes de la ecoteología feminista como Teresa Forcades e Ivone Gebara. Se analizan líneas transversales relacionadas con formulaciones éticas y estéticas que abordan problemáticas globales y sistémicas, vinculándolas a luchas y activismos surgidos desde los sures globales. Entre los hallazgos, se destaca que la crisis civilizatoria tiene raíces occidentales modernistas, capitalistas, patriarcales y extractivistas.Se concluye que la crisis ambiental es una manifestación de esta crisis civilizatoria, y se requiere asumir nuevos marcos éticos y estéticos para afrontar las desigualdades y reconstruir las relaciones humanas y naturales. Los aportes de Boff, la Teología de la Liberación y la ecoteología feminista, desde el marco de culturas originarias y los activismos ambientales ofrecen profundos horizontes de sentidos societales alternativos.
[1] Desde una perspectiva decolonizadora, el término ontoepistémico se utiliza para señalar que las formas de ser (ontología) y de conocer (epistemología) dominantes, impuestas históricamente a través de la colonización, no son universales, sino construidas culturalmente y sujetas a relaciones de poder. La perspectiva decolonial critica cómo el sistema ontoepistémico occidental ha sido impuesto como único y legítimo, desvalorizando y marginando otras formas de entender la realidad y el conocimiento, propios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras culturas no occidentales. Así, el enfoque ontoepistémico decolonial reivindica y promueve la pluralidad de conocimientos y modos de ser, argumentando que cada cultura posee su propio sistema ontoepistémico y que reconocer esta diversidad es fundamental para descolonizar el pensamiento, la educación y las prácticas de conocimiento.
Descargas
Citas
Álamo Santos, Macarena. (2011). La idea de cuidado en Leonardo Boff. Madrid, Revista Tales, 4(1).
Boff, Leonardo. (2002). El cuidado esencial. Ética de lo humano. Compasión por la tierra. Madrid, Editorial Trotta.
Boff, Leonardo. (2004). Una ecología integral por una eco-educación sostenible. Madrid, Editorial Trotta.
Boff, Leonardo. (2011). Ecología: Grito de la Tierra, Grito de los pobres. Madrid, Editorial Trotta.
Boff, Leonardo. (2012). El cuidado necesario. Madrid, Editorial Trotta.
Boff, Leonardo. (2018). Entrevista en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México sobre la protección de la Pacha Mama y las comunidades originarias, [Entrevista], Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.
Cuda Dunbar, Emilce. et al. (2020). Teología, Filosofía y Economía de la Liberación y del Pueblo después de Laudato Si: ideología, transición y conversión: Estado de la cuestión/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/08/V3_Teologi%CC%81a- Filosofi%CC%81a-y-Economi%CC%81a-de-la-Liberacio%CC%81n_N1.pdf>, acceso el 10 de noviembre de 2024
Forcades i Vila, Teresa. (2011). La teología feminista en la historia. Barcelona, Fragmenta.
Gebara, Ivone. (2000). Teología feminista. Madrid, Editorial Trotta.
Giraldo, Omar. y Toro, Ingrid. (2020). Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía, estéticas del habitar. México, El Colegio de la Frontera Sur - Universidad Veracruzana.
Martínez Andrade, Luis. (2019), Ecología y teología de la liberación. Crítica de la modernidad/colonialidad. Barcelona, Herder.
Mbembe, Achille. (2006). Necropolítica, seguido de Sobre el gobierno privado directo. España, Editorial Milusina.
Moore, J. W. (2020). El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital. Traficantes de sueños.
Mujeres denuncian años de explotación laboral del Opus Dei – lunes 08 de agosto https://www.independentespanol.com/ap/iglesia-opus-dei-denuncia-abuso-b2141027.html
Murad, A. T., & Tavares, S. S. (2023). Latin American and Caribbean Ecotheology: A Kaleidoscope. Religions, 14(12), 1500.
Pacheco Guevara, M. (2015). Propuesta Ética-Formativa desde Leonardo Boff para Restaurar los Vínculos entre la Naturaleza y el Hombre (Disertación Doctoral, Universidad Santo Tomás). https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3423/pachecomisael2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Pérez, J. y Grundberger, S. (Eds.) (2019). Evangélicos y Poder en América Latina. 2ª ed. Konrad Adenauer Stiftung (KAS) - Instituto de Estudios Social Cristianos (IESC).
Propuesta Ética-Formativa Desde Leonardo Boff Para Restaurar Los Vínculos Entre La naturaleza y El Hombre https://repository.usta.edu.co/handle/11634/3423 (acceso, 14 octubre 2024)
Red Eclesial Panamazónica – REPAM. https://www.repam.net/es/quienes-somos/ (acceso, 17-octubre de 2022)
Sbardelotti, E. (2016). Ecologia, ética e sustentabilidade em Leonardo Boff. Revista Encontros Teológicos, 31(3).
Semana del medio ambiente: garantizar el futuro de la vida y de la tierra. Leonardo Boff
Sínodo de los Obispos-Asamblea Especial para la Región Panamazónica-Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral-Documento Final. Vaticano, 2019 .https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazzonia_sp.html (acceso, 13-octubre-2023).
Tavares, Sinivaldo. (2022). Ecologia e decolonialidade: implicações mútuas. São Paulo, Paulinas.
Taylor, Diana. (2012). PERFORMANCE. 1ª ed. Buenos Aires, Asunto Impreso ediciones.
Teología de la liberación animal https://www.academia.edu/38422169/Recomendado_BATTISTUTTA_Federico_Por_una_Teolog%C3%ADa_de_la_Liberaci%C3%B3n_Animal
Zapata Muriel, Fernando y Martínez Trujillo, Martha. (2018). Ecoteología: aportes de la teología y de la religión en torno al problema ecológico que vive el mundo actual. [En línea] <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552018000100092>, (acceso el 6 de octubre de 2024).
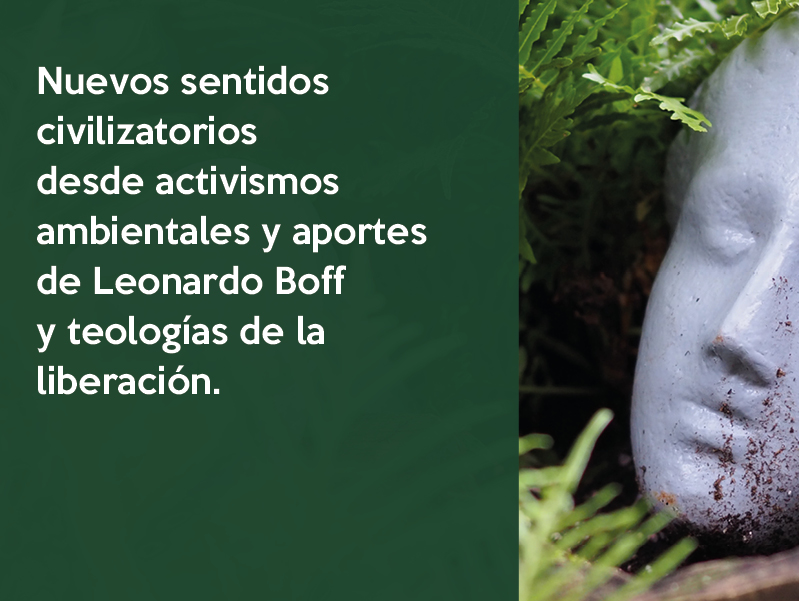
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.