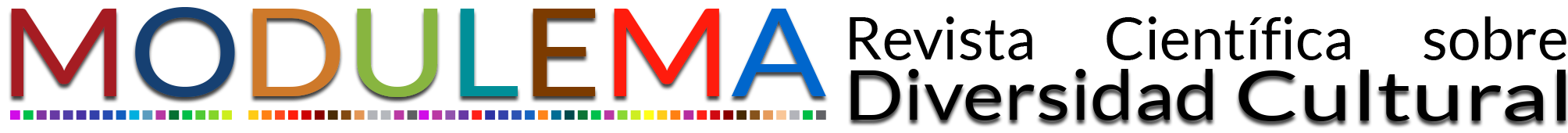
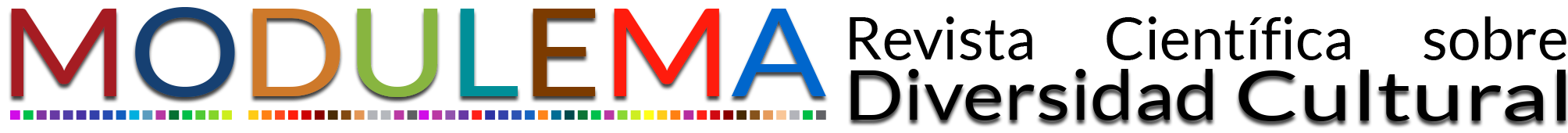
LA IDENTIDAD SOCIO-CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SORDOS: ANÁLISIS DE “EL GRITO DE LA GAVIOTA” DE EMMANUELLE LABORIT
THE SOCIO-CULTURAL IDENTITY OF THE DEAF COMMUNITY: THE ANALYSIS OF “THE CRY OF THE SEAGULL”, BY EMMANUELLE LABORIT
L’IDENTITÉ SOCIO-CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ SOURDE : ANALYSE DU « le cri DE LA MOUETTE » PAR EMMANUELLE LABORIT
A IDENTIDADE SOCIOCULTURAL DA COMUNIDADE SURDA: ANÁLISE DE “O grito DA GAIVOTA” DE EMMANUELLE LABORIT
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СООБЩЕСТВА ГЛУХИХ: АНАЛИЗ РАССКАЗА ЭММАНЮЭЛЬ ЛАБОРИ «КРИК ЧАЙКИ»
聋人社区的社会文化身份:埃马纽埃尔·拉博里特的《海鸥之歌》分析
الهوية الاجتماعية والثقافية لمجتمع الصم: تحليل “صرخة النورس” بقلم إيمانويل لابوريت
Información
Fechas:
Recibido: 24/10/2024
Aceptado: 06/12/2024
Publicado:23/02/2025
Correspondencia:
Bárbara Galeandro
z02gagab@uco.es
Conflicto de intereses:
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
Cómo citar este trabajo:
Galeandro, B. (2024). La identidad socio-cultural de la comunidad de sordos: Análisis de “El grito de la gaviota” de Emmanuelle Laborit. MODULEMA. Revista Científica sobre Diversidad Cutural, 9, 4-21. https://doi.org/10.30827/modulema/v9i/31791
Autoría
Bárbara Galeandro
Universidad de Córdoba (España)
https://orcid.org/0000-0003-3811-7688
Contribución autores
La autora ha participado en todas las fases de elaboración de este trabajo.
Financiación:
Esta investigación no ha recibido financiación externa.
RESUMEN
El artículo se presenta como un análisis reflexivo sobre la identidad socio-cultural de la Comunidad de Sordos. Las categorías de análisis presentes en este trabajo cumplen con los objetivos que nos marcamos en él: destacar la peculiaridad identitaria de la Comunidad de Sordos, que se manifiesta en el uso de la lengua de signos; insistir en la necesidad de reconocer la lengua de signos como un idioma más que caracteriza a un grupo de personas y que define su identidad; y reflexionar sobre la necesidad de sensibilizar la conciencia colectiva para promover la igualdad y la inclusión de la Comunidad de Sordos. La metodología utilizada se basa en un enfoque cualitativo, con el propósito de alcanzar nuestros objetivos y comprender mejor cómo se define la identidad cultural de los sordos. Para ello, tomamos como referencia el análisis del relato autobiográfico El grito de la gaviota1, de Emmanuelle Laborit. Dicha escritora, sorda de nacimiento, relata el difícil proceso a través del cual consigue alcanzar su identidad como persona sorda. Por lo tanto, hemos llegado a las conclusiones de que, gracias a la experiencia de esta autora, hemos podido reflexionar sobre la importancia de la lengua de signos para definir la identidad de una persona sorda, y sobre el concepto de identidad sorda. Otra conclusión de este análisis autobiográfico se refiere a la necesidad de considerar la lengua de signos como un idioma más y valorarlo como un instrumento que las personas sordas utilizan para construir su identidad.
Palabras clave: identidad, sordera, lengua de signos, inclusión, Laborit.
ABSTRACT
This article presents a reflective analysis of the socio-cultural identity of the Deaf Community. The categories of analysis present in this work meet the objectives we establish in it: to highlight the identity peculiarity of the Deaf Community, which is manifested in the use of the sign language; to insist on the need to see sign language as just one more language that characterises a group of people and defines their identity; and to reflect on the necessity to raise collective awareness to promote equality and the inclusion of the Deaf Community. In order to achieve our objectives and better understand how the cultural identity of the deaf is defined, the methodology used is based on a qualitative approach. For this purpose, we took as a reference the analysis of the autobiographical story The cry of the seagull2, by Emmanuelle Laborit. This writer, deaf since birth, relates the difficult process through which she eventually managed to achieve her identity as a deaf person. Therefore, we have come to the conclusion that, thanks to the experience of this author, we have been able to reflect on the importance of sign language in defining the identity of a deaf person, and on the concept of deaf identity. Another conclusion of this autobiographical analysis refers to the necessity to consider sign language as another language and to value it as an instrument that deaf people use to construct their identity.
Keywords: identity, deafness, sign language, inclusion, Laborit.
RÉSUMÉ
L’article s’inscrit comme une analyse réflexive portant sur l’identité socioculturelle de la communauté sourde. Les catégories d’analyse mises en œuvre dans ce travail répondent aux objectifs que nous nous sommes fixés : d’une part, mettre en lumière la singularité identitaire de la communauté des sourds, qui se manifeste à travers l’utilisation de la langue des signes ; d’autre part, souligner l’impératif de reconnaître la langue des signes comme une langue à part entière, marquant l’identité d’un groupe social spécifique, et enfin, réfléchir à la nécessité d’une sensibilisation collective en faveur de l’égalité et de l’inclusion des personnes sourdes. La méthodologie retenue repose sur une approche qualitative, visant à approfondir la compréhension des processus de construction de l’identité culturelle des sourds. À cet égard, nous avons pris pour point de référence l’analyse du récit autobiographique Le Cri de la Mouette3, d’Emmanuelle Laborit, une auteure sourde de naissance, qui retrace le parcours difficile à travers lequel elle parvient à conquérir son identité de sourde. Les conclusions de cette analyse révèlent que, grâce à l’expérience partagée par l’auteure, il nous a été possible de réfléchir à l’importance fondamentale de la langue des signes dans la construction de l’identité des personnes sourdes, ainsi qu’au concept même d’identité sourde. Une autre conclusion significative de cette analyse autobiographique réside dans la nécessité de considérer la langue des signes non seulement comme une langue distincte, mais aussi comme un outil de valorisation permettant aux personnes sourdes de définir et d’affirmer leur identité.
Mots-clés : identité, surdité, langue des signes, inclusion, Laborit.
RESUMO
O artigo apresenta-se como uma análise reflexiva sobre a identidade sociocultural da Comunidade Surda. As categorias de análise presentes neste trabalho vão ao encontro dos objetivos que nos propomos: evidenciar a peculiaridade identitária da Comunidade Surda, que se manifesta no uso da língua de sinais; insistir na necessidade de reconhecer a língua gestual como outra língua que caracteriza um grupo de pessoas e define a sua identidade; e refletir sobre a necessidade de sensibilizar a consciência coletiva para promover a igualdade e a inclusão da Comunidade Surda. A metodologia utilizada baseia-se numa abordagem qualitativa, com o propósito de atingir os nossos objetivos e compreender melhor como se define a identidade cultural dos surdos. Para isso, tomamos como referência a análise do conto autobiográfico O grito da gaivota4, de Emmanuelle Laborit. Esta escritora, surda de nascença, relata o difícil processo através do qual consegue alcançar a sua identidade de pessoa surda. Portanto, chegamos à conclusão de que, graças à experiência desta autora, pudemos refletir sobre a importância da língua de sinais na definição da identidade de uma pessoa surda e sobre o conceito de identidade surda. Outra conclusão desta análise autobiográfica refere-se à necessidade de considerar a língua de sinais como outra língua e valorizá-la como instrumento que os surdos utilizam para construir sua identidade.
Palavras-chave: identidade, surdez, língua de sinais, inclusão, Laborit.
АННОТАЦИЯ
Статья представляет собой рефлексивный анализ социокультурной идентичности сообщества глухих. В ней рассматриваются категории анализа, которые соответствуют целям статьи: выделить индивидуальные особенности идентичности сообщества глухих, проявляющиеся в использовании жестового языка; сосредоточиться на необходимости признания жестового языка как самостоятельного языка, характеризующего группу людей и определяющего их идентичность; а также размышлять о необходимости повышения коллективного сознания для продвижения равенства и инклюзии сообщества глухих. Мы использовали качественную методологию, чтобы достичь поставленных целей и лучше понять, как определяется культурная идентичность глухих людей. Для этого мы проанализировали автобиографический рассказ Эмманюэль Лабори «Крик чайки»5. Писательница, глухая с рождения, описывает сложный процесс, через который ей удалось обрести свою идентичность как глухого человека. Размышления над работой этой писательницы приводят нас к выводу о важности жестового языка в определении идентичности глухого человека, а также, о понятии глухой идентичности. Еще один вывод из анализа этого автобиографического рассказа заключается в том, что жестовый язык следует рассматривать не только как самостоятельный язык, но и как инструмент, используемый глухими людьми для построения своей идентичности.
Ключевые слова: идентичность, глухота, жестовый язык, социальная интеграция, Лабори.
摘要
本文对聋人社群的社会文化身份进行了反思性分析。文中所采用的分析范畴与 我们的研究目标相一致:突出聋人社群身份的特殊性,这种特殊性体现在手语 的使用上;强调将手语视为一种语言的必要性,它不仅是聋人社群的特征,还 定义了这一群体的身份;深入思考唤起公众意识的必要性,以促进对聋人社群 的包容和平等。为实现上述研究目标并更好地理解聋人文化身份的界定,本文 采用了定性研究的方法。我们参考了了埃马纽埃尔·拉博里特(Emmanuelle Laborit)的自传性作品《海鸥的呼喊6》。这位天生失聪的作者在书中叙述了她 最终实现聋人身份认同的艰辛历程。我们得出的结论是,通过这位作者的经历 ,我们得以对手语在定义聋人身份方面的重要性,以及聋人身份这一概念进行 反思。本自传分析得出的另一结论是,我们有必要将手语视为一种语言,并将 其作为聋人构建其身份的重要工具加以重视。
关键词:身份、聋人、手语、包容、Laborit。
لخص
يتم تقديم المقال كتحليل عاكس للهوية الاجتماعية والثقافية لمجتمع الصم. تلبي فئات التحليل الموجودة في هذا العمل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: تسليط الضوء على خصوصية هوية مجتمع الصم، والتي تتجلى في استخدام لغة الإشارة؛ الإصرار على ضرورة الاعتراف بلغة الإشارة كلغة أخرى تميز مجموعة من الناس وتحدد هويتهم؛ والتفكير في الحاجة إلى رفع مستوى الوعي بالضمير الجماعي لتعزيز المساواة وإدماج مجتمع الصم. تعتمد المنهجية المستخدمة على نهج نوعي، بهدف تحقيق أهدافنا وفهم أفضل لكيفية تعريف الهوية الثقافية للصم. للقيام بذلك، نأخذ كمرجع تحليل قصة السيرة الذاتية صرخة النورس 7، التي كتبها إيمانويل لابوريت. تروي هذه الكاتبة، وهي صماء منذ ولادتها، العملية الصعبة التي تمكنت من خلالها من تحقيق هويتها كشخص صماء. ولذلك توصلنا إلى استنتاجات مفادها أننا بفضل تجربة هذا المؤلف تمكنا من التأمل في أهمية لغة الإشارة في تحديد هوية الشخص الأصم، وفي مفهوم هوية الصم. يشير الاستنتاج الآخر لتحليل السيرة الذاتية هذا إلى الحاجة إلى اعتبار لغة الإشارة لغة أخرى وتقديرها كأداة يستخدمها الصم لبناء هويتهم
الكلمات المفتاحية: الهوية، الصمم، لغة الإشارة، الإدماج، لابوريت
INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El artículo nace de una reflexión sobre los objetivos de la Agenda 2030; en concreto, del objetivo 10, que hace referencia a la necesidad de reducir las desigualdades.
Tal como se evidencia en dicha Agenda, las desigualdades pueden ser relativas “al sexo, a la edad, a la discapacidad, a la orientación sexual, a la raza, a la clase, a la etnia, a la religión, así como a la disparidad de oportunidades”8 y producen discriminación, aislamiento y exclusión dentro del contexto social.
Entre todas las desigualdades de oportunidades que podemos encontrar en la sociedad, queremos hacer referencia a la sordera, que puede ocasionar discriminaciones y limitaciones de oportunidades sociales; aunque los sordos, más que una discapacitad, consideran su sordera como un rasgo identitario.
El artículo, por lo tanto, es un análisis reflexivo sobre la necesidad de reconocer la identidad de los sordos. Este enfoque nos permite reflexionar sobre nuestros pensamientos acerca de dicho tema y, por lo tanto, promover un aprendizaje significativo. Además, nos permite desarrollar el pensamiento crítico y empatía hacia el colectivo sordo.
El objetivo de este artículo, así pues, es contribuir a reconocer la peculiaridad identitaria de la Comunidad de Sordos, que se manifiesta gracias, entre otras cosas, al uso de la lengua de signos.
Otro objetivo busca hacer hincapié en la necesidad de ver esta lengua de signos como un idioma más que caracteriza a un grupo de personas y que define su identidad.
Un tercer objetivo es ofrecer un instrumento de reflexión para sensibilizar la conciencia colectiva, y promover la igualdad y la inclusión como una actitud propia de los ciudadanos. Pretendemos, por tanto, brindar una ocasión que permita al mundo de los sordos relacionarse con los demás desde la perspectiva de la inclusión y del respeto hacia el otro.
Para alcanzar nuestros objetivos, desde un punto de vista práctico, tomamos como referencia el relato autobiográfico El grito de la gaviota9, de Emmanuelle Laborit. Esta escritora francesa, a través de su experiencia personal con su sordera, nos lleva a conocer su cotidianidad, su soledad, su lucha para que se reconozca su identidad como no oyente. Es un testimonio que nos brinda la ocasión para acercarnos al mundo de los sordos, con una perspectiva inclusiva, y para comprender que ellos tienen su propia identidad y cultura, hasta el punto de que podemos hablar de etnia sorda.
Para completar este trabajo nos apoyaremos, también, en la autobiografía Las medusas no tienen orejas (2023) de Adèle Rosenfeld, escritora francesa que nace oyente y, con 25 años, padece una sordera parcial. Dicha sordera le hará cuestionar una identidad que fluctúa entre la de los sordos y la de los oyentes. Además, en la experiencia de Adèle Rosenfeld se evidencia su afán para encontrar una manera diferente de adaptarse al entorno, debido a su nueva situación.
La metodología de este trabajo se basa en el análisis de las fuentes teóricas que determinan el estado de la cuestión y en el análisis de los textos autobiográficos citados. El enfoque utilizado es cualitativo, centrado en la reflexión crítica del relato. Las categorías de análisis incluyen las dificultades y crisis vividas, así como la consolidación de la identidad sorda. Las técnicas utilizadas comprenden la revisión bibliográfica y el análisis de contenido de los textos autobiográficos. Los datos se analizan mediante una interpretación crítica que permite ahondar en el propósito de la autora, que es dar a conocer las dificultades y crisis vividas para llegar a consolidar la identidad sorda, mostrando así un ejemplo de tenacidad y superación.
IDENTIDAD Y SORDERA: UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA
Hoy en día, abundan los debates acerca del tema de la identidad, del respeto a la alteridad y de la interculturalidad. Son cuestiones muy actuales que, generalmente, se relacionan con las migraciones y con la finalidad de crear sociedades con nuevos equilibrios económicos, políticos y sociales, bajo una perspectiva intercultural. Dicha perspectiva hace que la tradición y la cultura de un país se mezclen con otras tradiciones y culturas, para así dar lugar a sociedades multiculturales.
Todo esto nos lleva al error de concluir que, cuando hablamos de multiculturalidad y de integración, nos referimos sólo a las problemáticas de personas que llegan a países extranjeros y que tienen que luchar para una inserción lingüística y cultural en el país meta. Sin embargo, muchas veces, la integración debe realizarse también entre ciudadanos que viven en el propio país. Este es el caso de la comunidad de sordos.
La falta de integración se puede producir por el hecho de que los sordos no tienen un acceso directo a las informaciones o a la educación, y por la ausencia de un modelo de convivencia que adopte una comunicación bimodal. Por lo tanto, la sordera se une al concepto de discapacitad en la medida en que se ponen obstáculos para el desarrollo de la vida de una persona con esta carencia.
La cuestión de la sordera se ha planteado siempre desde un punto de vista médico, como una deficiencia relacionada con un trastorno físico que hay que solucionar; por ejemplo, con implantes cocleares o imponiendo a los sordos la comunicación oral a través de la lectura de los labios. Sin embargo, a partir de los años 60, gracias a Stokoe (1960), que publicó la monografía Sign Language Structure, surgió el primer reconocimiento de la lengua de signos como lengua natural. A partir de este momento, aparecieron varios estudios socio-antropológicos y lingüísticos10 que empezaron a abordar la sordera como una característica socio-cultural. Esta característica marca un rasgo identitario perteneciente a un colectivo determinado. Así se empezó a desarrollar el concepto de cultura sorda.
Cuando hablamos del aspecto identitario de la sordera, nos referimos a todos aquellos elementos lingüísticos y culturales que caracterizan e identifican a la comunidad de sordos. Por lo tanto, son los sordos los que se definen a sí mismos como comunidad, en cuanto han constituido:
[…] entidades supranacionales (la Federación Mundial de Personas Sordas), en la organización y participación en encuentros europeos y mundiales sobre temáticas relacionadas con la -Comunidad Sorda, […] así como en el uso de las denominaciones Comunidad Sorda, nación Sorda, cultura Sorda, etc. para referirse al colectivo de personas sordas signantes (Jarque Moyano, 2012, p. 41).
Además, el último día de septiembre se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas, con el fin de sensibilizar y concienciar sobre las necesidades de dichas personas y la importancia de crear programas que permitan su inclusión en la sociedad, así como reivindicar los valores de estas personas, sus creencias y actitudes, su lengua, su cultura, su historia e identidad. El activismo de dicha comunidad nace gracias a una autoconciencia cultural, que se manifiesta en la voluntad de empoderamiento y en una lucha por la igualdad de oportunidades para tener acceso a los servicios públicos11.
Hemos hablado de identidad sorda, y a esta definición se le añade también otra: etnia sorda. “Por etnia entendemos un grupo de personas que se reconocen como comunidad porque comparten características lingüísticas y culturales”12 (Mancini, 2006, p. 21). Esto es lo que ocurre con los sordos en cuanto utilizan la lengua de signos, que es un sistema lingüístico completo y natural con su gramática y estructura propias.
Por lo tanto, la promoción y preservación de la lengua de señas es fundamental para fortalecer la identidad cultural sorda13. A través de esta lengua, las personas sordas pueden expresarse plenamente en su comunidad y conectarse con otros de una manera natural y significativa. Es a través del lenguaje que “el individuo accede a la cultura común y a sus significados y construye así su identidad cultural” (Mancini, 2006, p. 30), gracias a esto se lleva a cabo un intercambio de significados. El uso de un idioma común favorece, así, el construir un sistema cultural que se define como “un conjunto de comportamientos aprendidos de un grupo de personas que tienen su propio idioma, valores, reglas de comportamiento y tradiciones” (Padden, 1980, p. 95).
Los códigos de comportamiento que pertenecen a los sordos se constituyen a partir de la sordera y de la lengua de signos, debido, entre otras cosas, a que, para comunicar, necesitan apoyarse en lo visual, y esto influye en la manera de vivir en el mundo. Por ejemplo, en un aula en la que hay sordos, es necesario que el resto de los alumnos se siente en círculo, por la necesidad de los sordos de ver frente a ellos a los compañeros y poder signar. Además, “las normas de comunicación entre oyentes no permitirían nunca tocar a una persona para llamarla o hablar de una acera a otra, como, sin embargo, ocurre entre sordos”14 (Peretti, 2023, p. 40), esta actitud que para los sordos es natural. Otra peculiaridad de los sordos es que se atribuyen un signo en sustitución del nombre propio. El signo puede representar un aspecto del carácter, de la personalidad o de un rasgo físico.
Estos ejemplos sirven para comprender cómo se va formando la cultura y la identidad sorda; identidad que hay que respetar y valorar dentro de una sociedad que usa la lengua oral como medio de comunicación.
En relación con el tema de la identidad en los sordos, podemos presentar tres tipos diferentes:
En primer lugar, encontramos a las personas con una fuerte identidad sorda, que se definen a sí mismas como pertenecientes a la comunidad de personas sordas, y utilizan sólo o preferentemente la lengua de signos. […]. En segundo lugar, las personas sordas que no se ven a sí mismas como culturalmente diferentes de las personas oyentes. Se consideran personas “normales” con una discapacidad auditiva. En la mayoría de estas personas la sordera es adquirida, debido a una infección o un accidente, y la pérdida de audición no es muy significativa. […]. En tercer lugar, encontramos personas con un tipo de identidad mixta, que comparten elementos de ambos grupos. Se trata de personas que reconocen que su discapacidad auditiva les limita el rendimiento de las tareas cotidianas y se comunican tanto en lengua oral como en lengua de signos (López-González y Llorent, 2013, p. 1666).
Es el primer grupo anteriormente mencionado el que presenta:
[…] una autoimagen y fuerte identidad cultural sorda, son personas con iniciativas para emprender acciones colectivas y establecer asociaciones de sordos que representan a la comunidad sorda en la sociedad (p. 1666).
El segundo grupo, según el texto citado, consigue llevar a cabo una vida integrada en la sociedad oyente.
Al tercer grupo, sin embargo, pertenecen los sordos con una identidad mixta. Un ejemplo de este tipo de identidad lo encontramos en el relato autobiográfico Las medusas no tienen orejas (2023), de Adèle Rosenfeld. La autora es una persona oyente que padece desde niña problemas de limitaciones auditivas. Dichas limitaciones se le van agravando hasta el extremo de que a los 25 años sufre una sordera parcial, por la cual solo oye alguna parte de las palabras y no las palabras completas.
La escritora afirma que no es capaz de definir su verdadera identidad:
[…] me hacía pensar en la guerra que había vuelto a declararse entre las dos partes de mí, la sorda y la oyente. Me había acostumbrado a la oscuridad del silencio, pero no debía olvidar mi parte oyente (p. 37).
El identificarse a sí misma en cuanto oyente o sorda le resultaba muy difícil, debido también al hecho de que su entorno, habiéndola conocido como oyente, no conseguía adaptarse a su sordera. Con respecto a esto, su logopeda le decía: “Te has construido a ti misma como oyente, pero compartes las dificultades de los sordos. Nadie se da cuenta, estás al margen, en una zona invisible” (pp. 78-79).
Este limbo produce una lucha interior debido a la necesidad de alcanzar una identificación con un grupo y así superar el sentimiento de extravío. Es muy importante, por lo tanto, experimentar la pertenencia a un colectivo, porque esto permite crear una autorrepresentación que consigue “proteger la identidad social de sus miembros mediante una diferenciación positiva respecto a otros grupos” (Rodríguez et al., 1997, p. 94).
Cuando las personas sordas recurren a la lengua de signos para expresarse, sus representaciones mentales se plasman de forma distinta a la de los oyentes, y, como consecuencia, dichas personas constituyen una identidad que se adapta a su forma de comunicar y de relacionarse con los demás. En general, podemos afirmar que el lenguaje tanto oral como signado “da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento” y además “posibilita formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio social” (Ríos Hernández, 2010, p. 6). Así que, la forma de representar la realidad que deriva de la lengua de signos caracteriza a los sordos como una comunidad con un valor cultural que hay que preservar y respetar.
ANÁLISIS DEL RELATO ‘EL GRITO DE LA GAVIOTA’ DE EMMANUELLE LABORIT
Para mejor comprender la cuestión de la identidad, analizaremos las vivencias como persona sorda de Emmanuelle Laborit, 2020, en su relato El grito de la gaviota. A través de conocer dichas vivencias, podremos entender las consecuencias de la incomunicación y cómo esta incomunicación determina la identidad a través del uso de la lengua de signos.
Ante todo, es importante conocer el contexto en el que nace Emmanuelle; sus padres son oyentes y en su familia no hay antecedentes sordos. Esta información es significativa para entender la personalidad de la protagonista y las dificultades a que ella y su familia han tenido que enfrentarse para encontrar un medio de comunicación fuera del lenguaje oral.
Para ello dividiremos el relato en distintas etapas, desde la niñez hasta la edad adulta. Pasando por las distintas fases, veremos cómo la autora evoluciona a nivel personal gracias a la lengua de signos, idioma que le permite reconocerse como perteneciente a la sociedad en la que vive.
Los primeros años de vida de Emmanuelle fueron muy duros por la incapacidad de comunicarse con sus padres y por la dificultad de entender el mundo que la rodeaba. Vivía con un sentimiento de exclusión e incomprensión: “¿Qué querían decir aquellos gestos de la gente que había a mi alrededor, con sus bocas en forma de círculo, o estiradas en muecas diferentes, con los labios en posiciones curiosas?” (p. 7).
En la relación con los demás, según nuestro criterio, la dificultad de Emmanuelle nacía de la imposibilidad de atribuir significados a la realidad que estaba fuera de ella: “Los conceptos más sencillos eran aún más misteriosos. Ayer, mañana, hoy. Mi cerebro funcionaba en el presente. ¿Qué significaban el pasado y el futuro?” (p. 7).
Pero también, a causa de dicha falta del lenguaje, la dificultad aumentaba por la imposibilidad de reconocer y expresar sus sentimientos y pensamientos, y por una necesidad de hablar y no poder: “Daba gritos, muchos gritos, y gritos verdaderos. No porque tuviera hambre o sed, o miedo o dolor, sino porque empezaba a querer «hablar», porque quería escucharme y los sonidos no me salían” (p. 11).
La primera exclusión se producía en el entorno familiar, que no estaba preparado para relacionarse con una niña sorda, porque dicho entorno carecía de recursos, pues para los padres el mundo de la sordera era un mundo desconocido, y por ello se sentían responsables de la carencia de la hija, y, a veces, no se preocupaban de comunicarse con ella:
[…] en la mesa nadie se ocupa de comunicarse conmigo. […]. Quiero comprender lo que se ha dicho. Estoy harta de sentirme prisionera de ese silencio que ellos no intentan romper. Hago esfuerzos todo el tiempo, ellos no demasiados. Los que oyen no hacen demasiados esfuerzos (p. 42).
Emmanuelle vivía una falta de identificación con los otros; no era capaz de comprender la realidad fuera de ella; no comprendía la diferencia entre el mundo oyente y el de los sordos; solo sabía que: “No podía comunicarme como los demás y, por tanto, no podría ser como los otros” (pp. 34-35).
Con el tiempo, mientras que con el padre la comunicación es nula, con la madre crea, de forma espontánea, una serie de signos inventados por ambas, que les ayudan a comunicarse entre ellas. A este tipo de correspondencia, Emmanuelle la llamaba “umbilical”, y la consideraba imprescindible, porque le permitía expresar las necesidades básicas. Sin embargo, no comprendía, por ejemplo, la noción del tiempo:
[…] no comprendía dónde estaba el ayer, qué cosa era el ayer. El mañana, tampoco. Y no podía preguntarlo. Me sentía impotente. No era nada consciente del tiempo que pasaba. […] Todo era visual, […] vivía como una situación única, la del ahora (pp. 15-16).
Sin la consciencia y la percepción del tiempo, los recuerdos de Emmanuelle se hacían confusos y llenos de soledad: “[…] me fui defendiendo, no sé cómo, con la ausencia del lenguaje, el desconocimiento de las palabras, la soledad y el muro del silencio” (p. 16).
Su infancia transcurre en la necesidad absoluta de, tal como ella dice, «comprender». Así, la vista se convierte en su oído. Pero no es suficiente, porque “[…] una vez que he visto, hay la imposibilidad momentánea de ver de otro modo. No es evidente que haya dos situaciones posibles a partir de un mismo elemento visual” (p. 46).
Por lo dicho, Emmanuelle explica con claridad el problema de tener sólo la vista como manera de percibir el mundo, y nos cuenta una experiencia directa. Si acariciaba un perro, y el animal era dócil, ella no comprendía que quizás en otra situación ese mismo perro podía convertirse en agresivo. Ella no entendía la posibilidad de este cambio; solo se quedaba en su primera experiencia del perro dócil, porque era la única prueba visual que tenía.
Este ejemplo explica cómo Emmanuelle sufría malas experiencias, debido a la imposibilidad de entender que un mismo hecho puede tener varias manifestaciones.
Todos estos acontecimientos obligan a plantearse un nuevo comienzo, debido a que dificultan la vida de Emmanuelle y de su familia. De hecho, todo cambia cuando el padre de Emmanuelle, a través de una noticia que escucha en la radio, descubre que existe la lengua de signos como comunicación alternativa al lenguaje oral.
Esta noticia supondrá una verdadera revolución en la vida de Emmanuelle, que, con 7 años, gracias a la lengua de signos, nace por segunda vez. Ella dice que empieza a percibirse a sí misma como un ser viviente solo cuando, gracias a la lengua de signos, comprende que las palabras designan a las personas:
Yo era Emmanuelle, yo existía, tenía una definición y, por lo tanto, una existencia. […]. En seguida pude analizar poco a poco la correspondencia entre los actos y las palabras que los describían, entre las personas y sus acciones. De repente, el mundo me perteneció y yo formé parte de él (p. 8).
Cuando Emmanuelle consigue encontrar una explicación a todo lo que la rodea, empieza a crear su propia identidad, porque le encuentra un sentido al mundo. Así, ella concluye: “Mi lenguaje de signos es mi verdadera cultura” (p. 9).
La experiencia de exclusión vivida hasta los 7 años contribuye a formar en ella el sentimiento de ser diferente y de no pertenecer a nada ni a nadie. Gracias a la lengua de signos, percibe que ella también se encuentra en el mundo, y se pregunta cómo ha podido vivir sin conseguir comunicar con los demás hasta esta nueva etapa de su vida:
¿Cómo funcionaba todo antes? Yo no tenía lenguaje. ¿Cómo pude construirme? ¿Cómo comprendí? ¿Qué hacía para llamar a la gente? ¿Qué hacía para pedir algo? […]. ¿Acaso pensaba? Sin duda. Pero ¿en qué? […]. En esa sensación de estar encerrada detrás de una puerta enorme, que no podía abrir para hacerme comprender por los demás (p. 23).
La imposibilidad de poder nombrar las cosas, de poder expresar sentimientos, de comunicar, le hacen dudar que tenga la capacidad de pensar. Por esto, es muy importante la comunicación, independientemente de que sea oral o gestual, ya que el comunicarse es fundamental para no provocar exclusión social ni impedir el desarrollo de la persona.
La lengua de signos le permite a nuestra autora dar un giro a su vida, pues descubre que hay adultos sordos que se comunican moviendo las manos. Hasta ese momento, ella no había tenido contactos con personas adultas sordas, por lo cual pensaba que los sordos morían jóvenes (la muerte también fue un concepto muy difícil de comprender para ella):
Yo, que me creía única y destinada a morir de niña, como lo imaginan muchos niños sordos, he descubierto que tengo un porvenir posible. [Los niños sordos] tienen necesidad de esta identificación con el adulto, una necesidad crucial (p. 53).
Dicha identificación es básica en cuanto que los niños, en general, aprenden roles sociales y construyen su propria identidad a través de su relación con las personas de referencia que los rodean. Los niños sordos hijos de oyentes no tienen este tipo de identificación:
Hay que convencer a todos los padres de niños sordos para que los pongan en contacto lo antes posible con adultos sordos, desde el nacimiento. Es necesario que se mezclen los dos mundos: el del ruido y el del silencio. El desarrollo psicológico del niño sordo se hará más deprisa y mucho mejor (pp. 53-54).
Gracias a esta identificación, el niño no oyente “no se sentirá solo en el mundo sin un pensamiento construido y sin un porvenir” (p. 54).
Después de descubrir el lenguaje de signos, el padre de Emmanuelle y ella misma realizan un viaje a Washington para conocer una universidad en la que todos los profesores, oyentes o no, hablan utilizando la lengua de signos. Esta realidad devuelve la vida a la pequeña Emmanuelle.
Con el nuevo idioma, experimenta que existe un “yo”, comprende que Emmanuelle es ella, que también los demás tienen un nombre, y aprende a estructurar frases a través de las manos: “Descubro el mundo que me rodea y yo estoy en el medio del mundo […]. Es un nuevo nacimiento, la vida que comienza. Un primer muro que cae. […]. Voy a entender el mundo con los ojos y las manos” (pp. 56-57).
Emmanuelle se siente “un ser humano comunicante, capaz de construirse” (p. 57) a través de esta lengua que “no es una clave, no una jerga; no, una lengua verdadera” (p. 58).
Viendo también otros sordos, Emmanuelle comprende su situación personal con respecto a sí misma y a los demás: “Comprendo que mis padres tienen su lenguaje, su medio de comunicarse, y que yo tengo el mío. Pertenezco a una comunidad, tengo una verdadera identidad. Tengo compatriotas” (p. 74).
La lengua de signos le ha dado su identidad, su lugar en el mundo, la posibilidad de identificarse con un grupo:
Ahora sé qué hacer. Voy a actuar como ellos, puesto que soy sorda como ellos. Voy a aprender, trabajar, vivir, hablar, puesto que ellos lo hacen. Voy a ser feliz, puesto que ellos lo son. […]. Aquel día me hago mayor en mi interior. Enormemente. Me convierto en un ser humano dotado de lenguaje. […]. Tengo, sencillamente, otro lenguaje. […] montones de gente tienen la misma lengua (pp. 74-75).
La identificación con los demás le permite desarrollar su identidad y su reconocimiento social. La lengua de signos le ofrece la llave para entrar en la sociedad y experimentar un sentimiento de pertenencia.
A medida que va pasando el tiempo, Emmanuelle aprende a expresarse con la lengua de signos y a relacionarse cada vez más con grupos de no oyentes, y se siente feliz: “El «pueblo» sordo es alegre. Quizás porque en su infancia ha habido mucho sufrimiento” (p. 83). Es significativo ver cómo se refiere a los sordos como pueblo. Esto remarca una vez más la idea de etnia.
Cuando Emmanuelle aprendió la lengua de signos, emprendió un camino hacia su autoafirmación, y surgió en ella la necesidad de dar a conocer a todos los niños sordos este maravilloso instrumento de comunicación. Sin embargo, no era muy fácil, porque en Francia, el país de Emmanuelle, estaba prohibido expresarse en la escuela con la lengua de signos, ya que este idioma ponía como centro de comunicación el uso del cuerpo, lo que se consideraba a veces provocador y sensual; y otras veces, se catalogó como “¡lenguaje propio de monos!” (p. 191).
A los niños sordos se les obligaba a aprender a leer los labios y a vocalizar, o se les hacían implantes cocleares para forzarlos a “articular unos sonidos que nunca habían oído y no oirían nunca” (p. 191). Emmanuelle consideraba esto absolutamente injusto y violento. Por esta razón y por toda la soledad que ella había sufrido desde pequeña, luchó para que, en su colegio, los profesores y el resto de los compañeros aceptaran la identidad de sordo, y que los niños sordos tuvieran el derecho a expresarse.
La aceptación a nivel educativo y social de la lengua de signos ha sido un proceso largo, debido a que en 1880 se organizó en Milán un Congreso multinacional que decretó la supremacía de la comunicación oral y negó el uso de la lengua de signos. En este Congreso se decidió que la mejor forma de inclusión social para los sordos era aprender la lengua oral. Gran Bretaña y Estados Unidos se opusieron a esta prohibición; sin embargo, sus negativas no fueron escuchadas. Como consecuencia, en las escuelas se prohibió el uso de la lengua de signos, hasta que en 1960 el profesor de lingüística, William Stokoe, en Estados Unidos, declaró el lenguaje de señas como un verdadero lenguaje. A partir de este momento, se empezó a replantear la posibilidad de educar utilizando la lengua de signos. Ha sido un proceso largo que todavía sigue desarrollándose.
En Francia, en 1991, se levantó esta prohibición, y entonces los niños pudieron acceder a una educación bilingüe, “tener su propio lenguaje, desarrollarse psicológicamente” (p. 192). A partir de esta fecha, estos niños lograron desarrollar su propia identidad, que es distinta de la de los oyentes15.
Emmanuelle revindica su estado y afirma que los oyentes: “No comprenden que los sordos no tengan deseos de oír. […]. No se pueden desear las cosas que se ignoran” (p. 102). La reivindicación de su identidad coincide con la edad de la adolescencia, cuando en Emmanuelle se abre camino la idea de rebelión, que consiste en que:
[…] yo quiero probarlo todo, verlo todo, comprenderlo todo. Y hacerlo sola. Quizás consiste en recuperar alguna cosa que me ha faltado, pero no veo cuál. […]. No lo sé; es algo físico. ¿Recuperar la libertad? ¿La independencia? (p. 104).
Como cualquier adolescente, Emmanuelle necesita identificarse con un grupo, y por esto en esta etapa de su vida se relaciona solo con sordos:
La comunidad de compañeros sordos me ofrece esa libertad. Con ellos me encuentro como en mi casa, en mi planeta. […]. Sentimos necesidad. Una enorme necesidad de encontrarnos entre nosotros, iguales, sordos y libres de serlo (p. 107-108).
Por esta reivindicación, la adolescencia de Emmanuelle se caracteriza por ser una etapa de compromiso político, una lucha para que el lenguaje de signos sea reconocido: “Quiero ser una militante. Quiero que dejen de prohibir mi lengua, que los niños sordos tengan derecho a la educación completa, que se cree para ellos una escuela bilingüe” (p. 123).
Como apoyo a la necesidad de reconocimiento de la lengua de signos, Emmanuelle, en su autobiografía, hace una reflexión sobre las características que definen el lenguaje signado. Es una reflexión muy interesante, porque nos permite entender mejor cómo se estructura la identidad a partir de la lengua.
En el lenguaje oral “un oyente comienza una frase por el sujeto, luego el verbo y finalmente el complemento, y después de todo «la idea»” (p. 124). Desde un aspecto positivo, el lenguaje oral permite expresar muchos matices, pero, por otro lado, tiene también elementos que no hacen fluida la comunicación: “Educación, conveniencia, palabra que no se dice, palabra sugerida, palabra evitada, palabra grosera, palabra prohibida o palabra aparente. Palabras no dichas. Palabras que son como un escudo” (p. 125).
Sin embargo, el lenguaje de signos es más directo:
[…] expresa primero la idea principal, y seguidamente se añaden eventualmente los detalles y los adornos de las frases. […]. Además, cada uno tiene su manera de hacer signos, su estilo. Como voces diferentes. […]. Y la conversación va enseguida a lo esencial […]. (p. 124).
Además:
No hay ningún signo prohibido, escondido o sugerido o grosero. Un signo es directo y significa simplemente lo que representa. Quizás de un modo brutal para una persona que oye. […]. Eso quizás molesta, esta «visibilidad», esta ausencia de prohibición convencional (pp. 125-126).
En definitiva: “ellos [los oyentes] tienen un modo de reflexionar, de construir su pensamiento, diferente al mío, al nuestro” (p. 124). Esta diferencia de expresión influye sobre la forma de pensar, y, como consecuencia, la persona construye su identidad de manera peculiar.
Al tomar conciencia de todo esto, Emmanuelle vive con rebeldía, reivindicación y desilusión su adolescencia, pasando del mundo oyente al no oyente, pero siempre con la necesidad de reencontrarse con el mundo de los sordos, cosa que para ella es un alivio, ya que en ese mundo es donde sus manos se sienten cómodas, porque tienen “los signos que vuelan, que dicen sin esfuerzo, sin coacción” (p. 142).
A través del activismo y la defensa de los derechos de las personas sordas, Emmanuelle encuentra formas de empoderarse y reafirmar su identidad. Se convierte en una voz valiente, que desafía los estigmas, y lucha por la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas sordas, lo que fortalece dicho sentido de identidad.
Su experiencia, además, puede servirnos para comprender la necesidad de construir una sociedad inclusiva, que permita a los sordos tener acceso a todas las informaciones y expresar todos los sentimientos, y que acepte la lengua de signos como un idioma más.
CONCLUSIONES
El análisis de la autobiografía de Emmanuelle Laborit nos ha ayudado a observar, con mayor atención, la realidad de las personas sordas. Por lo tanto, el resultado de nuestro estudio nos lleva a comprender que la sordera no define a las personas, pero ciertamente influye en cómo estas experimentan el mundo y se relacionan consigo mismas y con los demás. También, hemos aprendido que la lengua de signos es un idioma más y un instrumento muy valioso que las personas sordas utilizan para afirmar su identidad.
Esta reflexión nos invita, además, a conocer y valorar la riqueza de la comunidad sorda y su identidad, y considerarla como una forma legítima de ser y de expresarse en el mundo. Gracias al conocimiento de los demás, podremos avanzar hacia un mundo más inclusivo para todos, en el que nadie sienta, como dice Emmanuelle, el «disgusto de la exclusión» (p. 80). Es necesario aceptar la diversidad lingüística y cultural de la comunidad sorda y abogar por la igualdad de oportunidades y derechos.
La autobiografía, como instrumento de reflexión sobre las necesidades de los sordos, nos ha ayudado a comprender que no es posible la vida sin la comunicación y que la lengua de signos es un idioma más que contribuye a crear la identidad de las personas que lo usan. La experiencia de Emmanuelle Laborit nos sirve para comprender que es fundamental que los niños sordos aprendan a signar desde pequeños; esto es absolutamente necesario para que puedan dar una explicación al mundo que los rodea y para reconocerse a sí mismos, y así forjar su identidad.
El futuro está en la esperanza de que se siga promocionando y preservando la lengua de signos para apoyar a la comunidad de sordos y en fomentar el diálogo entre culturas para crear sociedades más inclusivas.
INFORMACIÓN DE AUTORES
Bárbara Galeandro
Profesora Sustituta Interina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (Área de Filología Italiana). Miembro del grupo de investigación HUM 872. Líneas de investigación: el relato del trauma, la literatura de la memoria histórica, la identidad cultural y la interculturalidad.
Es también profesora de italiano en UcoIdiomas (Escuela de Lengua de la Universidad de Córdoba) y Responsable y Examinadora para la acreditación de italiano Plida (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Jarque Moyano, M.J. (2012). Las lenguas de signos: su estudio científico y reconocimiento legal. Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, (2), 33-48.
Laborit, L. (2020). El grito de la gaviota (5.ª ed.). Seix Barral.
Ladd, P. (2003). Understanding Deaf Culture in Search of Deafhood. Multilingual Matters Ltd.
López-González, M. y Llorent, V. J. (2013). ¿Deficiencia, discapacidad o identidad cultural? Interpretación de la sordera y respuestas en el sistema educativo en España. Rev. CEFAC, 15(6), 1664-1671. https://doi.org/10.1590/S1516-18462013000600030
Malerba, D. (2020). Sordità. Percezione e realtà nell’approccio pedagógico. Sapienza Università editrice.
Mancini, T. (2006). Psicologia dell’identità etnica. Carrocci.
Oviedo, A. (2006). Understanding Deaf Culture. [Reseña del libro Inside Deaf Culture, por C. Padden & T. Humphries]. Cultura Sorda. https://cultura-sorda.org/resena-ladd-2003/.
Padden, C. (1980). The Deaf Community and the culture of deaf people. En C. Baker y R. Battison (Ed.), Sign Language and the Deaf Communities. National Association of the Deaf.
Peretti A. (2023). L’esperienza della LIS. Osservazioni e curiosità di un udente. En A. Zuccalà (Ed.), Cultura del gesto e della parola, (pp. 35-41). Meltemi.
Ríos Hernández, I. (2010). El lenguaje: herramienta de reconstrucción del pensamiento. Razón y palabra, (72). https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/16347/Rios_raypa_10.pdf?sequence=1
Rodríguez, L., Arce C. y Sabucedo, J.M. (1997). Dimensiones de identidad social en jóvenes sordos, Anuario de Psicología, (72), 91-104.
Rodríguez Martín. D. (2013). El silencio como metáfora. Una aproximación a la Comunidad Sorda y a su sentimiento identitario, Perifèria - Revista de recerca i formación en antropología, (18), 1-27.
Rosenfeld, A. (2023). Las medusas no tienen orejas. Seix Barral.
Stokoe, W. C. (1960). Sign Language Structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf. University of Buffalo.
Zuccalà A. (2023). La cultura dei sordi e il dibattito contemporaneo in antropología. En A. Zuccalà (Ed.), Cultura del gesto e cultura della parola, (pp. 56-67). Meltemi.
1.- La primera edición se publicó en 1994 y la quinta en 2020.
2.- The first edition was published in 1994, and the fifth in 2020.
3.- La première édition a été publiée en 1994 et la cinquième en 2020.
4.- A primeira edição foi publicada em 1994 e a quinta em 2020.
5.- Первое издание было опубликовано в 1994 году, а пятое — в 2020 году.
6.- 第一版于 1994 年出版,第五版于 2020 年出版。
7.- صدرت الطبعة الأولى عام ١٩٩٤ والخامسة عام ٢٠٢٠
9.- La primera edición se publicó en 1994 y la quinta en 2020.
10.- Para profundizar sobre cómo se ha ido formando la sordera en cuanto grupo social, nos remitimos a Rodríguez Martín (2013).
11.- Para profundizar sobre el reconocimiento de la cultura sorda y el concepto de deafhood que representa la lucha de cada persona sorda lleva a cabo para que se reconozca como presente en el mundo, se hace referencia a la reseña que Oviedo (2006) hace a la obra de Ladd Understanding Deaf Culture. In Search of Deafhood (2003).
12.- Citas de Tiziana Mancini con traducción propia.
13.- Para la definición del concepto de cultura, identidad y etnia sordas, se hace referencia a Zuccalà (2023).
14.- Traducción propia.
Edita:
 |
Grupo de Investigación “Innovación Curricular en Contextos Multiculturales” HUM 358 |