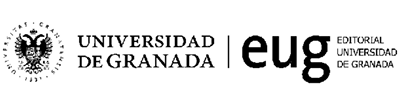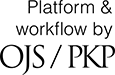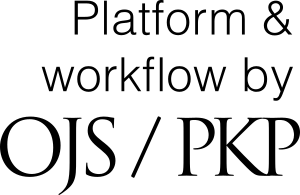ISSN-e: 1134-4032
DOI: 10.30827/relieve
Información
Más leidos
-
8818
-
2605
-
2202
-
1990
-
1947
RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa
Contacta con nosotros: relieve.journal@gmail.com
Declaración de privacidad | Aviso legal | Licencia CC BY-NC 4.0 | Aspectos éticos | Contacto
© 2024 Universidad de Granada